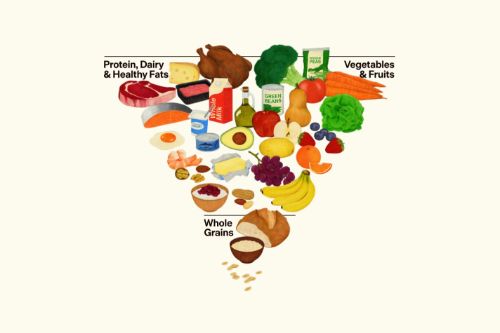La salud previsional privada enfrenta una coyuntura crítica. La comisión Gobierno-isapres permanece estancada al no lograr acuerdo sobre la devolución del exceso de cobro de cotizaciones resuelta por un fallo judicial. Es un escenario complejo, que podría amenazar integralmente a todo el sistema de salud.
¿Cómo se llegó a esta situación? Es una historia de postergación de decisiones y acumulación de tareas y déficits.
En rigor, la controversia sobre las isapres es de larga data. Comenzaron a operar en 1981 con la Reforma de Salud que reemplazó el Servicio Nacional de Salud (SNS), el cual disminuyó la mortalidad infantil desde 160 niños muertos por cada mil nacidos vivos (1960) a 30 por cada mil nacidos vivos (1980), junto a la mortalidad materna y la desnutrición. Lo logró aumentando la cobertura de salud en todo el país, mediante la política de los Médicos Generales de Zona y la construcción de consultorios y hospitales tipo IV, incluso en los pueblos más apartados. La medicina se desarrolló en hospitales públicos, que concentraban el trabajo médico y la mejor tecnología. Había docencia universitaria dirigida por profesores que eran jefes de servicio del SNS, en un trabajo conjunto docente-asistencial que hizo de la medicina chilena una de las mejores de América Latina. Fue la «edad de oro de la medicina chilena». Prácticamente no existía la medicina privada y más del 90% de los médicos trabajaba en el sector público. Solo después de la jornada hospitalaria algunos atendían en consultas privadas.
En la década del sesenta e inicio de los setenta se planteó la creación de un Servicio Único de Salud (SUS), pues había condiciones para ello, pero no se concretó por la crisis política.
Después del golpe militar la inversión se trasladó, en la lógica de la subsidiariedad, a construir centros de salud privados. La atención materno-infantil se mantuvo en consultorios y postas rurales, donde la población recibía leche y alimentos del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC ), y había atención a embarazos, recién nacidos y lactantes. Esa atención, junto a los programas alimentarios, como el PNAC y la Corporación para la Nutrición Infantil, CONIN, permitió continuar reduciendo la mortalidad infantil y materna, y erradicar la desnutrición a fines de la década del ochenta.