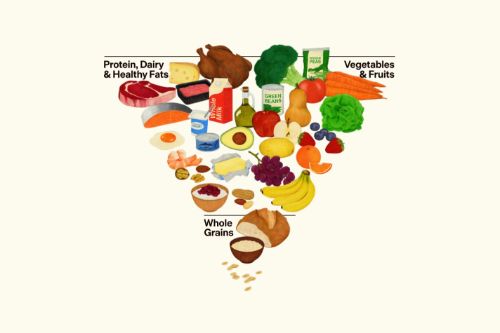El estrecho vínculo entre el ser humano y la naturaleza ha permitido obtener conocimientos sobre el uso de plantas en el ámbito medicinal. Desde la antigüedad, los pueblos indígenas y no indígenas de cada territorio, a través de la experiencia social y cultural, han recopilado y trasmitido información fundamental acerca de las características, aplicaciones y dosis para el uso de diversas plantas y árboles con fines medicinales. Este conocimiento ancestral formulado a través de los años, mediante la experiencia práctica, la memoria y los relatos orales, ha sido recopilado mediante estudios etnobotánicos, una disciplina que intenta descifrar en terreno, considerando su contexto cultural, la interacción de individuos y comunidades con su entorno vegetal.
Los registros y estudios arqueobotánicos y etnobotánicos sobre el uso de plantas medicinales, establecen que los indígenas que habitaban el territorio chileno generaron conocimientos sobre las hierbas y los árboles de su entorno desde tiempos inmemoriales. Este conocimiento quedó por tanto incorporado en prácticas comunes y cotidianas como la alimentación y la edificación, así como también, en tradiciones y rituales como el contacto con espíritus y antepasados, la pintura y en tratamientos terapéuticos de sus miembros y animales.
Estos registros precisan que las comunidades tuvieron que conocer y reconocer las distintas características y los tiempos apropiados para el uso terapéutico de estas hierbas y árboles, para así lograr aprovechar sus cualidades. Además, los pueblos originarios no solamente conocieron y aprendieron de ellas, sino que también las situaron como entidades determinantes en sus prácticas culturales, llegando incluso a considerarlas sagradas. En este sentido, cabe destacar que el pueblo mapuche posee un sistema de salud complejo, en el cual se considera a gran parte de la vegetación existente como medicinal o “Lawen” (que en mapuzungun significa planta y medicina a la vez), y que dicha práctica medicinal está íntimamente relacionada al mundo espiritual. Por ejemplo, el uso del canelo y el maqui para sus rituales, el consumo de pewén tanto como fruto y como harina y el ungüento de matico para curar heridas externas, entre otros.
Posteriormente, luego de ser reconocidos, complementados por otras tradiciones herbales y adoptados por comunidades no indígenas, los saberes de las comunidades sobre el uso de las plantas y árboles medicinales han alcanzado una gran masificación. Actualmente, más allá del ámbito de las comunidades indígenas, el conocimiento ancestral y el uso de hierbas medicinales (HM), se ha vuelto de gran interés para la población, particularmente en quienes buscan conocer y rescatar el uso de compuestos naturales. En esa línea, algunos reportes, estiman que entre un 60 y un 75% de la población mundial y, aproximadamente un 70% de la población chilena, utiliza hierbas medicinales como terapia complementaria. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el uso de las HM para el tratamiento y prevención de múltiples enfermedades, y establece parámetros de reglamentación relacionados con la seguridad, eficacia, calidad, disponibilidad y preservación, enmarcados dentro de las estrategias mundiales relacionadas a la medicina tradicional complementaria (MTC).
En esa línea, el año 2009, el Ministerio de Salud (MINSAL) de Chile elaboró el documento titulado “Medicamentos Herbarios Tradicionales (MHT)”, el cual recoge información de las características, propiedades y usos de 103 especies vegetales, con el objetivo de contribuir a la recuperación de la medicina herbolaria nacional. Además, el libro entrega orientación técnica e información práctica a los usuarios acerca de estas hierbas medicinales, a partir de la recopilación de argumentos tradicionales y científicos.
Es así como, paulatinamente, el aumento en la utilización de las hierbas medicinales por parte de la población mundial y algunos estudios realizados por la comunidad científica, han permitido considerar su uso como un pilar adicional en los servicios de salud, incorporándose como tratamiento complementario a la medicina moderna y la farmacología tradicional. De este modo, las hierbas medicinales se han establecido como un componente útil en el tratamiento de diversas patologías desarrolladas por el ser humano, en virtud del potencial farmacológico de alguna de sus moléculas (fitocompuestos).
En los últimos años y siguiendo las tendencias de la población, distintos grupos de investigadores han vuelto su mirada hacia el estudio de las propiedades medicinales presentes en las plantas. El interés por explicar los efectos que los distintos elementos presentes en las hierbas medicinales tienen sobre la salud de las personas, impulsan en la actualidad múltiples investigaciones orientadas a identificar fitocompuestos, comprender los mecanismos de acción y entender los usos que ancestralmente los pueblos originarios han dado a las plantas y árboles de su entorno.
En este sentido, los estudios han identificado diversos fitocompuestos que ejercen acción terapéutica luego de su interacción con células del organismo. Entre las posibles acciones que estas moléculas (alcaloides, flavonoides, terpenos y glucósidos, entre otros) pueden ejercer, se encuentran efectos cicatrizantes, antiinflamatorios, diuréticos, hipoglicémicos, por nombrar algunos. Dichos efectos terapéuticos, están dados por la acción que estas moléculas ejercen sobre diversos mecanismos a nivel celular y molecular. Por ejemplo, los efectos antiinflamatorios ejercidos por algunos fitocompuestos, están relacionados con la modulación de la producción y/o expresión de moléculas inflamatorias y la acción que éstas tengan regulando distintas vías de señalización a nivel celular y de tejidos u órganos.
Por otra parte, uno de los grandes desafíos que enfrentan las ciencias biomédicas, es la pandemia de la obesidad. Condición que, a nivel biológico, deriva de un desbalance energético que conduce a una desregulación metabólica que tiene como base un estado de inflamación crónico, que promueve el mal funcionamiento celular y provoca daño en los tejidos conducente a una insuficiencia orgánica. Además, la evidencia señala que, la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de resistencia a la insulina (RI) y diabetes tipo 2 (DT2), dos condiciones que también se encuentran perfectamente relacionadas con estados inflamatorios crónicos.
En este contexto, un grupo interdisciplinario de investigadores conformado por académicos* del INTA y estudiantes del magister en antropología sociocultural y en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile, se propuso explorar de forma colaborativa algunas potenciales propiedades biomédicas presentes en plantas y árboles chilenos. Este proyecto titulado “El efecto antiinflamatorio presente en un grupo de hierbas medicinales permite identificar genes relacionados al fenotipo por homología” y que cuenta con la colaboración de la comunidad mapuche urbana “Petu Moguelein Mahuidache” (El Bosque, RM) y la Fundación Añañuca, es financiado por el centro de Alimentos para el Bienestar en el Ciclo Vital (ABCVital) de la Universidad de Chile.
Esta iniciativa, se encuentra desarrollando un espacio de investigación que se inició con la recopilación de información desde las comunidades y la selección de 25 hierbas medicinales con potencial actividad antiinflamatoria. En esta selección, se combinaron los registros etnobotánicos (el relato de uso ancestral) con información obtenida en publicaciones de ensayos bioquímicos disponible en literatura. A partir de este cruce, el proyecto se propuso identificar las relaciones filogenéticas (parentesco genético) y evaluar la actividad antiinflamatoria de extractos acuosos (infusiones) de estas plantas y árboles, tanto en un modelo celular, como animal. La hipótesis de trabajo es que, las plantas y árboles medicinales que contienen fitocompuestos con actividad relacionada (antiinflamatorio, por ejemplo) se encuentran emparentadas evolutivamente y que sus extractos, son capaces de modular la activación de señales proinflamatorias tanto en células, como a nivel de organismo completo. Es así, como el trabajo desarrollado en este proyecto busca complementar el conocimiento ancestral del uso tradicional de las hierbas medicinales con una visión moderna basada en la experiencia científica. El objetivo principal de esta iniciativa es entender mejor la interacción que ofrecen las plantas y árboles, a través de sus fitocompuestos, con los individuos que los usan y de esta manera, vislumbrar sus potenciales aplicaciones biomédicas. Interesantemente, a la fecha, los resultados indican que plantas e incluso árboles medicinales que son reconocidos en los relatos ancestrales por su actividad antinflamatoria, efectivamente se encuentran emparentados genéticamente a pesar de que no solo se ven distintos (hierbas v/s arboles), sino que comúnmente se consideran para distintas aplicaciones. Por otra parte, preliminarmente, algunos de estos extractos, también presentan una capacidad de reducir los niveles de azúcar circulante ensayada en un modelo animal sometido a dieta alta en azúcar. Estos resultados abren nuevas perspectivas para futuras investigaciones en el campo de la inflamación y su rol en el desarrollo de enfermedades como obesidad y diabetes.
(*) El grupo multidisciplinario de este proyecto está conformado por:
Profesor Igor Pacheco8, profesor Rodrigo Pulgar1, profesora Paulina Ormazábal2, profesorOmar Porras3 y profesor Nicolás Tobar4. Además, por los estudiantes, José Pinto5, Pamela Marinao4,6 e Ignacio Chávez1,7
- Laboratorio Genómica y Genética de interacciones Biológicas (LG2IB), INTA, Universidad de Chile.
- Laboratorio de Obesidad y Metabolismo Energético en Geriatría y Adultos (OMEGA), INTA, Universidad de Chile.
- Laboratorio de Investigación en Nutrición Funcional, INTA, Universidad de Chile.
- Laboratorio de Biología Celular y Molecular, INTA, Universidad de Chile.
- Programa de Magister en Antropología Sociocultural, FACSO, Universidad de Chile.
- Programa de Magister en Nutrición y Alimentos (mención nutrición humana), INTA, Universidad de Chile.
- Programa de Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias, Universidad de Chile.
- Grupo Nutribreeding, Lab. de Biología Vegetal e Innovación en sistemas agropecuarios (BVISA)
Referencias
- Villagrán, M. y Castro, V. 2004. Ciencia indígena de los Andes del norte de Chile: programa interdisciplinario de estudios en biodiversidad (PIEB), Universidad de Chile. Editorial Universitaria.
- Ministerio de Salud de Chile. Medicamentos Herbarios Tradicionales, 2010. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/02/Libro-MHT-2010.pdf
- Marcia Avello L, Isabel Cisternas F. Fitoterapia, sus orígenes, características y situación en Chile. Revista Médica de Chile. 2010;138(10):1288–93.
- Petrovska BB. Historical review of medicinal plants’ usage. Pharmacogn Rev. 2012 Jan;6(11):1-5. doi: 10.4103/0973-7847.95849.
- Organización Mundial de la Salud. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023. Ginebra: OMS; 2013. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/95008/9789243506098_spa.pdf