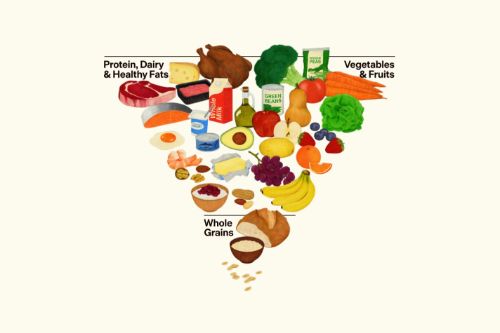Por Christian Hodar, Profesor Asistente, Unidad de Nutrición Básica, INTA - Universidad de Chile
En marzo de 2022, el consorcio T2T (Telómero a Telómero) presentó la primera secuencia completa del genoma humano que contiene el 8% que faltaba desde que se anunció el primer genoma humano secuenciado, en el año 2003. Este incremento, que involucra cerca de 400 millones de nucleótidos (letras del ADN), se calcula que permitirá descubrir, entre otras cosas, variantes más precisas para cerca de unos 600 genes de relevancia en problemas de salud (1). En palabras de uno de los autores del trabajo, “Terminar la secuencia del genoma humano fue como ponerse unas gafas nuevas”. Junto con los desarrollos tecnológicos que permitieron descifrar las secuencias de DNA faltante, un papel fundamental en este hito corresponde a una disciplina conocida actualmente como bioinformática.
¿En qué consiste esta disciplina? La verdad es que definiciones hay muchas y han cambiado con el correr de los años. Actualmente, podemos definir la bioinformática como un conjunto de herramientas informáticas, como la programación y el diseño de algoritmos que, en asociación con áreas provenientes de las matemáticas y la estadística, permiten recopilar, almacenar, analizar y difundir datos de origen biológico. Curiosamente, la historia de esta disciplina, al contrario de lo que tradicionalmente se piensa, tiene su origen al inicio de 1960, antes incluso que Frederik Sanger diseñara el primer método de secuenciación del DNA. En esos años, Margaret Dayhoff y Robert Ledley diseñaron y programaron en lenguaje FORTRAN (�usando tarjetas perforadas!) el primer algoritmo para computador que permitió determinar la estructura de proteínas, a partir de la información de la secuenciación de fragmentos proteicos (2).
Sesenta años después, de la mano de toda una historia de desarrollo de innumerables procedimientos de biología molecular, la bioinformática se ha convertido en un aliado imprescindible, en una era que la comunidad científica ha acordado llamar “ómica”. Esta se caracteriza por la magnitud de la información generada en distintos quehaceres de numerosas disciplinas biológicas. Sin duda, si hubiese que apuntar a un evento gatillador que masificó el uso de la bioinformática, este es la capacidad de secuenciar genomas completos. Estas técnicas, se iniciaron casi al final del siglo pasado, y actualmente se encuentran en un avance tecnológico de tal magnitud, que incluso nos permiten secuenciar en tiempo real a través de un dispositivo USB. Estas técnicas gatillaron no sólo el nacimiento de la genómica, sino que también una creciente necesidad de desarrollar un marco de trabajo que no sólo permitiera almacenar la información, sino que también analizarla, y reconocer la importancia de contar con la secuencia de un genoma y cuáles eran sus potenciales funcionales.
En la actualidad, las disciplinas ómicas se han extendido mucho mas allá de lo que concierne al genoma. La tecnología actual permite, además de contar con secuencias completas de genomas, sistemas para medir expresión de genes (transcriptómica), expresión de proteínas (proteómica) y análisis de metabolismos (metabolómica), que se han ido combinando con disciplinas más tradicionales para ir agregando en los últimos años, nuevos campos ómicos, como lipidómica, glicómica y nutrigenómica, que en conjunto generan nuevos paradigmas para entender los sistemas biológicos y su complejidad. Y en todas estas disciplinas, con particularidades en cada área, el uso de la bioinformática es un pilar fundamental que permite, no solo poder resolver problemas particulares de cada área, sino que además integrarlas para contestar preguntas mas complejas o generar nuevas hipótesis.
Un claro ejemplo de esto es un trabajo publicado recientemente en la revista Nature Microbiology y que atañe directamente a disciplinas que se investigan en nuestro instituto (3). Este trabajo presenta un análisis bioinformático y estadístico que permite caracterizar las interacciones que ocurren entre el microbioma intestinal y la expresión de genes provenientes de mucosa intestinal de pacientes con cáncer de colon, enfermedad intestinal inflamatoria o síndrome de colon irritable. Los hallazgos principales permiten identificar, por un lado, que a pesar de que la composición del microbioma cambia entre cada enfermedad, los genes y las respuestas en el hospedero tienden a ser similares con excepción de ciertas vías que son características de cada patología. Sin duda, el esfuerzo realizado en este trabajo, tanto experimental como bioinformático, puede extenderse a numerosos ejemplos que permitan entender las interacciones hospedero-patógeno, no sólo para comprender la fisiología de ciertas enfermedades, sino que para visualizar relaciones complejas que se establecen en distintos ámbitos asociados a la nutrición.
Hasta ahora, cada nuevo avance tecnológico y científico asociado a alguna disciplina ómica ha sido acompañado del desarrollo de métodos bioinformáticos innovadores. La historia de la bioinformática sigue en constante movimiento. Actualmente, existen diversas áreas de la biología que han masificado las formas como se generan sus datos: transcriptómica en 3D, secuenciación de célula única, análisis masivo de imágenes, metagenómica, epiproteómica, biomedicina personalizada, agronómica, virómica y ciencias de alimentos. En este escenario, el desafío de la bioinformática se presenta en diversos planos que involucran elementos transversales como generar capacidades de cómputo y almacenamiento de información y el diseño de algoritmos para procesamiento de alto rendimiento. Y, por otro lado, también es fundamental que se generen espacios en la formación de equipos multidisciplinares de investigación en esta disciplina, en la formación de recursos humanos y en el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos, tanto públicos como privados. Es en ambientes de este tipo, donde se prevé que en el futuro la bioinformática dejará de ser una disciplina asociada, solamente, a su contribución en investigaciones biológicas, para ser parte, también, de una disciplina con impactos económicos, éticos y sociales.
Referencias
1. Nurk S, Koren S, Rhie A, Rautiainen M, Bzikadze A v., Mikheenko A, et al. The complete sequence of a human genome. Science (1979). 2022;376(6588).
2. Dayhoff MO, Ledley RS. Comprotein: A computer program to aid primary protein structure determination. In: AFIPS Conference Proceedings - 1962 Fall Joint Computer Conference, AFIPS 1962. 1962.
3. Priya S, Burns MB, Ward T, et al. Identification of shared and disease-specific host gene–microbiome associations across human diseases using multi-omic integration. Nat Microbiol (2022). https://doi.org/10.1038/s41564-022-01121-z